Escrito por Carlos Gutiérrez M.
¿Quién construyó Tebas, la de las siete Puertas?
En los libros aparecen los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra?
[…]
¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue
terminada la Muralla China? […]
El joven Alejandro conquistó la India.
¿Él solo?
César derrotó a los galos.
¿No llevaba siquiera cocinero?
[…]
Tantas historias.
Tantas preguntas.
Bertolt Brecht
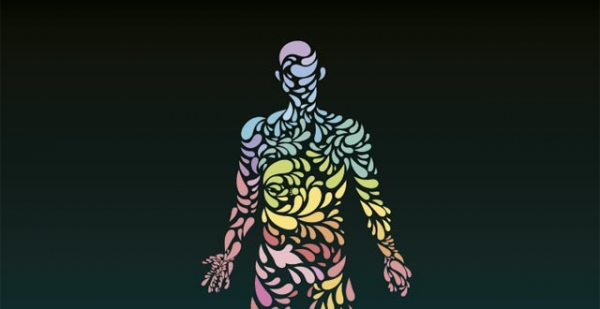
La visión más liberal de la historia humana, de imperios, guerras, gobiernos y gestas de diverso tipo concentra los provechos alcanzados por numerosos pueblos y en varias etapas de su vida en los “grandes hombres”. César, Alejandro, Napoleón, Kublai Khan… El listado podría ser tan extenso como la historia misma de la humanidad. Basten unos pocos nombres para ejemplificar el sentido de esa manera de acercarse a la memoria colectiva.
Un proceder para comprender la realización de los pueblos que por siglos impregnó el imaginario social, y al que aportó a lo largo del siglo XX y por lo menos hasta los años 80, y de manera no despreciable por su importante función cultural, el proceso educativo cuyos textos de la asignatura de Historia universal –y también la llamada historia patria– estaban repletos de fechas, nombres de batallas y personajes. Y la mejor nota la sacaba quien más recitara tales particularidades, sin importar el contexto, sin retomar las luchas y las contradicciones sociales, los intereses y razones que alimentaban las disputas por el poder, escenificadas en determinado momento, de suerte que cada suceso quedaba reducido a intrigas palaciegas, líos de faldas, astucia de alguien, y así…, cosas menores.
Con algo asombroso: ninguno de esos “grandes hombres” –o muy pocos– era retomado como lo que realmente hubiera sido: dictador, asesino, invasor, violador, criminal de guerra –diríamos ahora. Hoy es claro avistarlo: ninguno de ellos llegó al trono sin pisotear a su paso cientos de miles de vidas de los más humildes. Sus triunfos y alegrías eran las derrotas y el llanto de innumerables personas, de pueblos enteros.
Esa visión sobre la vida y la memoria de la humanidad trascendió de la mano de la burguesía, de gobiernos ‘democráticos’ y claro, de formaciones partidistas, reducidas a la figura del líder, el ‘designado’, al carismático, el caudillo –porque las mujeres tenían vetada la participación pública–, visión viva y extendida desde hace por lo menos dos siglos y que aún marca los pasos de nuestros días. Es una visión también reforzada por el anhelo de los de abajo por ser conducidos por líderes fuertes. Los de arriba y los de abajo en esto se dan la mano: los de arriba por anhelo de poder, los de abajo por disposición psicológica e inseguridad sobre sus capacidades y posibilidades.
En un escalón paralelo, es un fenómeno con huella de ampliada talla en las organizaciones sociales, con especial realce en los sindicatos en los cuales no es extraño que su dirigencia se perpetúe en los cargos directivos, práctica con efectos perversos sobre la formación de nuevas generaciones de activistas y sobre la motivación y la inclusión de la totalidad representada para que sienta y encuentre espacios para la participación activa, creativa y desinteresada.
Es una tradición impuesta en la manera de configurarse que se dan las organizaciones comunitarias y las formaciones políticas, que concentran su accionar alrededor del liderazgo impuesto a su interior. Las acciones colectivas casi que no existen o no son valoradas en debida forma, a pesar de asambleas, congresos y otro tipo de encuentros que se dan, los cuales, al final, son mecanismos para entronizar a alguien que, una vez con ese aval, hará todo lo posible para no ser sucedido. Pasarán décadas y ahí continuará, a la cabeza de la formación política o en su curubito. También sucede en el gobierno, del que hay que sacarlos en contra de su voluntad. Es la materialización del personalismo, expresión del individualismo, tan de moda a propósito del neoliberalismo; es la enfermedad del poder, dicen unos y otras. ¿Podrán las sociedades liberarse de tal yunque?
Es una extraña manera de organizar las formaciones políticas en la mayoría de las sociedades, la que –a pesar de su tufillo monárquico o por ello mismo– debe llegar a su final. Así debiera ser.
Es una forma liberal de comprender la realidad de la cual las formaciones comunistas y socialistas, sus opuestas, no pudieron zafarse. Y no solo no pudieron soltarse sino que, además, llevaron esa deformación de lo que debiera ser colectivo hasta su máximo desarrollo, de manera que sus liderazgos se tornaron irreemplazables. El personalismo –individualismo exacerbado– prosperó, deformando las prácticas de izquierda que, contrariamente a su ideario, terminan sumidas alrededor de intereses y dinámicas individuales; un proceder que las desdibuja ante la sociedad que termina sin diferenciar en la práctica, más que en los discursos, a unos de otros.
Se trata de una extensión por deformación cuyas consecuencias son latentes en diversidad de países, en los que la supuesta ausencia de reemplazo para el líder tendió la alfombra para su continuidad hasta el día de su muerte. Cualquiera puede retomar los ejemplos con un simple esfuerzo de memoria.
Pero no solo es cosa del pasado ni de países lejanos en los que esa manera de organizar lo colectivo ha ocurrido. En el vecindario y de la mano del llamado progresismo, resaltan variados ejemplos, algunos de ellos argumentados en la buena gestión al frente del gobierno, como sucediera con Evo Morales, de quien se decía que no podría ser reemplazado, pues, de serlo, se perdería lo alcanzado en sus períodos presidenciales. Tal deformación de esa liberal forma de organizar los gobiernos y las colectividades políticas lo llevó incluso a desconocer el voto consultivo que claramente rechazó su reelección. Tuvo que llegar un golpe conspirativo para que saliera del Palacio Quemado y demostrarse, tras unos pocos meses de dictadura engalanada de ‘civil’, que esa sociedad cuenta con las fibras suficientes para garantizar la dirección de una forma de gobierno con vocación popular.
El mismo tufillo de líder eterno llega desde Ecuador, donde dizque sin Rafael Correa nada es posible, cuando los movimientos indígenas marcan con sus gestas cotidianas un mandato totalmente diferente. La campaña electoral que por estos días se lleva a cabo, con la utilización de su imagen como anzuelo para asegurar el voto a favor del continuador del correísmo, poco aporta a superar tal realidad.
Si dirigimos la mirada a Venezuela, el ejemplo no puede ser más diciente. Una vez muerto Hugo Chávez, todas las culpas de la crisis las carga quien lo reemplazó, sin que existan el suficiente interés y el esfuerzo necesario desde las colectividades políticas y sociales por escudriñar las dinámicas de la economía mundial y regional, el curso de los ciclos de consumo de petróleo y el porqué de la caída de precios, el efecto de la disputa geopolítica que afecta a esa sociedad, revisando los errores de quien estuvo en el Palacio de Miraflores por 15 años, entre otros aspectos.
Son liderazgos ‘insustituibles’ que en algunos casos, como el de Maduro y otros, están reforzados por la militarización de la política, consecuencia de lo cual las colectividades dejan de ser espacios de debate y decisión mayoritaria –o de consenso, si fuera el caso–para reducirse a simples coros para avalar lo que diga el jefe, que en este caso ya es comandante. Basta con revisar las fotos de Maduro, surgido de procesos sindicales, ahora engalanado con atuendo de “comandante en jefe”. Las consecuencias de esta decisión no son de poca monta y, de alguna manera, prolongan lo abonado por Chávez, que, como militar, era asumido como “el Comandante”.
Este tipo de procederes tiene expresión en diversidad de gobiernos y colectividades de izquierda en las cuales, así no exista un comandante militar, en no pocas ocasiones funciona como si de una estructura tal se tratara: centralismo –democrático–, verticalidad, jerarquías, ejecutivos con amplios poderes, funcionamiento colectivo escasamente para estructurar el programa y elegir los candidatos electorales –tanto a presidencia como para otras instancias. De resto, la deliberación poco aparece y lo que impera son las órdenes, los mandatos.
La prolongación del liberalismo en el cuerpo de la izquierda encuentra en Brasil, luego de la prisión sufrida por Lula –excluido de la elección presidencial de 2018– la explicación más facilista sobre el porqué de los fracasos del Partido de los Trabajadores durante los últimos años y, claro, en su posible regreso al ruedo electoral la luz que todo lo ilumina y cambia.
En cada uno de los casos citados, se podría preguntar el poeta: ¿Lograron ellos, solos, lo alcanzado en sus períodos presidenciales? ¿Dónde estaba el pueblo que decían representar? ¿Quiénes salieron a defender sus gestiones gubernamentales cuando fueron asediados por conspiraciones de uno u otro tipo? Y, cuando ese pueblo no salió a defender sus gestiones, ¿a qué se debió su apatía? ¿Por qué, siendo voceros de procesos supuestamente colectivos, estos líderes que algunos consideran insustituibles no se esforzaron en estimular la formación de liderazgos cada vez más colectivos, los cuales, como producto de abiertos y dinámicos procesos educativos, se forjara la más amplia caldera de vocerías en todos los campos de la vida de sus países? Pero, también, ¿por qué no se esforzaron para que las colectividades a cuyo nombre gobernaban se abrieran a sus poblaciones, al punto que dejaran de ser una sigla y se tornaran país?
En Colombia los ejemplos también son notables pero no levantemos ampollas; mejor saltemos al reto que implica dejar atrás al liberalismo y pasar a una nueva etapa de lo que debe ser la organización política y social de nuestras sociedades, reto imperioso y totalmente posible, que implica por lo menos:
1. No organizar ni limitar las estructuras de las organizaciones sociales y políticas alrededor del hecho electoral. Esta es una condición clave para garantizar que su funcionamiento sí esté concentrado en cosechar el liderazgo social, con autonomía de sus actores, sin predeterminar su agenda. De así proceder, los ritmos y el horizonte de las luchas por encarar permanecen abiertos, y el esfuerzo de unos y otros no queda sujeto a reunir apoyos y recursos para el suceso puntual del rito electoral, para administrar el gobierno y no para transformar la sociedad.
2. En todo caso, si en la actividad cotidiana la comunidad decide participar de lo electoral, asumirlo con renovación de libreto, evidenciando que la sociedad es colectiva y no dependiente de una persona. De esta manera, liderar la campaña como equipo de gobierno, es decir, integrado por lo menos por la totalidad de ministerios con que cuenta el país, para que, en caso de triunfo, no lleguen las sorpresas. Que la sociedad conozca la propuesta integral de país por implementar, así como las personas que asumirían la responsabilidad de llevarla a cabo, intuyendo los sectores sociales y económicos que representan y, por tanto, las prioridades que los animan. Es esa una propuesta abierta y que, en el curso de la propia campaña, de acuerdo a lo propuesto por los ‘electores’, puede profundizarse en algunos aspectos, como girar en otros.
3. Orientar los esfuerzos sustanciales de las dinámicas alternativas a la construcción social territorial, sembrando y cimentando día a día, y con un dinámico protagonismo social, experiencias de gobierno propio, en todo momento y en todos los campos.
4. Abrir espacio a experiencias de wikigobierno, factibles en todos los niveles de la cosa pública.
5. Darles rienda suelta a la estructuración y el fortalecimiento en todos los aspectos de proyectos cooperativos, solidarios, mutuales y similares. Se requiere motivar este tipo de organización social como experiencia y vivencia de autogestión y soberanía popular.
6. Estimular en todo momento y como eje transversal de la construcción social soberana, procesos formativos colectivos, de los cuales no esté ausente la comprensión de la formación social del país y del continente, la economía política, la filosofía, la cultura en todos sus aspectos, así como aprendizajes de asuntos esenciales para la vida: agricultura en sus matices básicos, mantenimiento y reparación de redes de servicios hogareños, electricidad y otros asuntos esenciales para conservar y no desechar, intercambiar y no maximizar consumos, adquirir capacidades para reducir gastos y vivir de manera frugal y digna, ganar capacidades y conocimientos para poder colaborar en procesos sociales y comunales de todo tipo y en diversidad de áreas, no solo con ideas.
7. Complementar el proceso formativo con el conocimiento de por lo menos un lenguaje de programación, así como de los asuntos más esenciales para usar redes sobre la base de protegerlas y evitar el espionaje a que estamos sometidos en todo momento.
8. Garantizar siempre el ejercicio de la democracia interna mediante el debate abierto, la rotación de responsabilidades, la construcción colectiva de los referentes de lucha y la manera de encararlos, el veto y la destitución de quienes desconozcan los mandatos colectivos y terminen ejecutando sus intereses personales, entre otros aspectos y posibilidades.
Hay que trascender la herencia y la dinámica liberal, con el propósito sustancial no de administrar sino de transformar toda la estructura social todavía vigente. Esto y mucho más es posible a la hora de los hornos, que gana nuevo tiempo.



